«En Londres he podido iniciar mi propia investigación con casi un millón de libras»
A MARIÑA
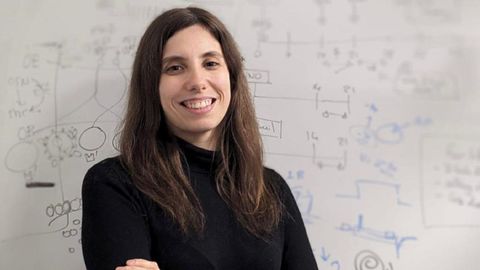
Ana Dorrego, neurocientífica de Barreiros, estudia en ratones las neuronas que a partir del olor informan al cerebro
09 oct 2025 . Actualizado a las 21:11 h.Natural de Barreiros, donde nació en el 1993, estudiante de bachillerato en Ribadeo, Ana Dorrego Rivas vive hoy en Londres, a donde se marchó para encontrar oportunidades de investigación en la rama de la neurociencia. Esta migrante mariñana, ejemplo de nuestra fuga de talentos, colidera hoy un estudio a cinco años que cuenta con una financiación de casi un millón de libras y que espera despejar incógnitas sobre el desarrollo de nuestro cerebro y cómo procesa los olores.
—¿Qué le atrajo de la ciencia?
—Siempre me interesó. Quise entrar en medicina, pero no lo logré. Me adentré en la biotecnología con un grado en Barcelona y ahí me di cuenta de que me tiraba mucho la investigación. Me convencí de hacer una tesis doctoral pero las condiciones laborales en España son malas, sobre todo si vives en una ciudad grande, y las becas son escasas. En Burdeos me doctoré en neurociencia y de allí pasé a Londres, a donde llegué en el 2021.
—¿Le afectó el Brexit?
—Fue una de las barreras más grandes que he tenido. Al no tener libre movilidad, sigo con un visado de trabajo. Sin embargo, las oportunidades que he encontrado en el Reino Unido no las hubiese podido conseguir nunca en España.
—Ha conseguido una financiación cuantiosa para poder investigar.
—Así es. Aunque tengo un superior, he podido abrir mi propia línea de investigación en el King’s College London, contratar gente, establecer colaboraciones con laboratorios de San Francisco... Algo impensable en España, donde hay un nivel científico excelente con menos recursos, pero no tanto una cultura de inversión para lograr conocimiento. Nuestra financiación, por ejemplo, proviene de una charitie, una asociación benéfica, la Welcome Trust Fellowship.
—¿Cuáles son los temas centrales que aborda?
—Me interesa mucho la neurociencia desde el punto de vista del desarrollo: cómo evoluciona el cerebro, qué procesos pueden ir mal y provocar una enfermedad. También estoy muy interesada en las experiencias sensoriales, con la intención de saber cómo se desarrolla la parte cerebral que procesa los olores.
—¿Y cuál es esa línea de investigación?
—Estudiamos el bulbo olfativo, la parte del cerebro que se encarga de procesar olores. Para ello utilizamos ratones, que es el modelo de excelencia en investigación biomédica. Tenemos a esta especie muy bien caracterizada, y los ratones son animales que necesitan el sentido del olor para sobrevivir. Nosotros no tanto, pero sí para las relaciones sociales. Con el covid se demostró que la gente que tenía anosmia era más propensa a tener depresión. Más específicamente, investigamos una serie de neuronas que conectan la parte del bulbo olfativo con el resto del cerebro: son aquellas que reciben la señal y la transmiten. Un ejemplo: son las que comunican la información cuando un ratón huele a un depredador y le permiten escapar. Estas neuronas también las tenemos nosotros, y la idea es conocer todo lo que podamos para aplicar ese conocimiento al ser humano.
—Estas neuronas a las que se refiere están involucradas en enfermedades neurodegenerativas.
—Se llaman dopaminérgicas y constituyen una población de neuronas que en el párkinson empieza a morir primero. Se sabe que la pérdida del olor es uno de los síntomas de la neurodegeneración. Descubrimos que hay dos grupos de estas neuronas: unas se desarrollan solo en el período embrionario y otras se regeneran en la edad adulta del animal. Sería interesante comprobar si podemos aplicar este conocimiento en terapias celulares para enfermedades en las que sabemos que se pierden estas neuronas.
—¿Hacia dónde va la neurociencia?
—Está progresando a pasos agigantados y acercándose al conocimiento humano, pero afronta un desafío grande: necesitamos saber más sobre cómo envejece el cerebro, por ejemplo, para entender qué pasa en el Alzheimer. Para eso es necesario invertir más en ciencia básica. Otra limitación es que la tecnología que usamos conlleva dilemas éticos muy importantes sobre su aplicación en humanos.
—¿Y cuándo concluyan los cinco años? ¿Prevé regresar?
—El siguiente paso sería establecer mi laboratorio. Estoy hablando con distinta gente tanto aquí como en España. A día de hoy, plantearme regresar es complicado. Por ejemplo, es un dilema ético, con una inflación por las nubes, pagarle en España a un doctorando 1.000 euros al mes.
—También es profesora externa en la Universidad de Cambridge, toda una referencia.
—Soy docente de plasticidad neuronal. Los estudiantes tienen muchísimo nivel, están muy motivados y te obligan a leer más y ponerte al día. Hacen preguntas complicadas (ríe).
—Dice que le gustaría inspirar a futuros científicos gallegos.
—Sí. Seguro que hay niños y niñas que sueñan con dedicarse a la ciencia y otros que dudan o no lo saben. Yo era un poco caótica y me gustaba de todo, pero hay oportunidades de ir encontrando tu camino. Intento ponerme en los zapatos de la pequeña que fui y conocer este tipo de historias pienso que me hubiese gustado.