Oxford y la lección de mañana: la institución que no ves
OPINIÓN
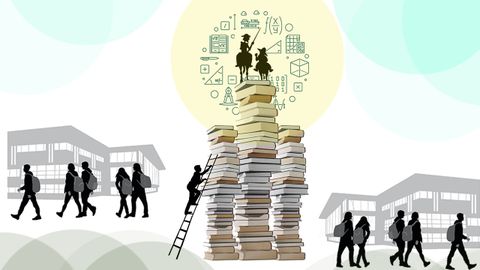
Un viajero llega a Oxford empeñado en «ver la universidad». Un profesor lo guía por laboratorios, claustros góticos, la Biblioteca Bodleiana, comedores victorianos y jardines de glicinas. Al término del recorrido, el visitante —satisfecho pero desconcertado— pregunta: «He visto los colleges, los pasillos y los patios; ¿cuándo me enseñará la universidad?»
El filósofo Gilbert Ryle relató esta escena para denunciar un error frecuente: creer que la universidad es un simple edificio, cuando en realidad es el tejido vivo de personas, saberes y prácticas que la sostienen. La anécdota cobra plena vigencia en la revolución digital actual, en la que se debate con fuerza el futuro y la razón de ser de la educación superior.
Hay tres pilares irrenunciables
1.- Personas y conversación. Lo esencial no son los muros, sino el diálogo crítico y abierto entre estudiantes, profesorado y personal investigador. Sin ese intercambio de ideas, la innovación y la función igualadora de la universidad se diluyen.
2.- Cruce de saberes. Bajo un mismo techo conviven disciplinas diversas. La química conversa con las matemáticas, la inteligencia artificial con la ética, generando soluciones y beneficios sociales que ningún campo lograría por separado.
3.- Pensamiento libre y compromiso público. Immanuel Kant definió la Ilustración como la salida de la «minoría de edad» intelectual. Una universidad al servicio del progreso social protege la investigación independiente y fomenta la discusión crítica; a cambio, forma ciudadanos capaces de cuestionar dogmas y proponer soluciones a los grandes retos del mundo.
Tras estudiar en Santiago de Compostela y trabajar muy duro, tuve el privilegio de formar parte de la Universidad de Harvard. En Boston:
—Debatí con premios Nobeles de Economía sobre modelos causales.
—Presenté mi investigación sobre cuantificación de la incertidumbre con investigadores galardonados por la Association for Computing Machinery (ACM), como David Blei.
—Compartí ideas con líderes de múltiples disciplinas, capaces de convertir en realidad descubrimientos que parecían imposibles.
Comprendí entonces la grandeza del ser humano y la humildad de quienes, a pesar de su prestigio, te tratan de igual a igual. Lo importante no son tus orígenes, sino tus ideas y tu determinación por contribuir al avance de la ciencia.
Con colegas de China e India resolvimos problemas abiertos en estadística e inteligencia artificial, trabajando jornadas intensas y llevando nuestra creatividad hasta límites insospechados. Aquel ecosistema cosmopolita no solo amplió mi horizonte intelectual, sino que también me enseñó que el único límite del ser humano es su propia voluntad y curiosidad.
Sin esa riqueza cultural y esas nuevas perspectivas, el progreso científico y social no sería posible. Recuerdo, por ejemplo, cuando una estudiante china de intercambio me contó que leyó El Quijote íntegro a los 12 años en apenas dos días: su dominio de las matemáticas era asombroso.
Restringir la atracción de talento internacional —en cualquier campus— empobrece el ecosistema que da sentido a la universidad. Al desafiar nuestras ideas y compartir otras formas de ver el mundo, los estudiantes extranjeros nos ayudan a crecer como sociedad y a entender mejor lo que significa el ser humano. Sin esa diversidad, la universidad corre el riesgo de convertirse en una suma estática de departamentos y másteres: con buena apariencia, pero sin propósito ni energía.
El visitante despistado buscaba un edificio que jamás iba a encontrar. Quienes reducen la universidad a encuestas de satisfacción o a balances administrativos cometen el mismo error: olvidan que su fuerza reside en el diálogo y en el choque de ideas desde distintos puntos de vista. Si prescindimos de esa dimensión intangible, nos limitaremos a recorrer pasillos impecables pero silenciosos, preguntándonos —como aquel turista— dónde quedó la verdadera universidad y perdiendo así la oportunidad de alzar la mirada hacia nuevas posibilidades.