¿Por qué no pudimos evitarlo?
OPINIÓN
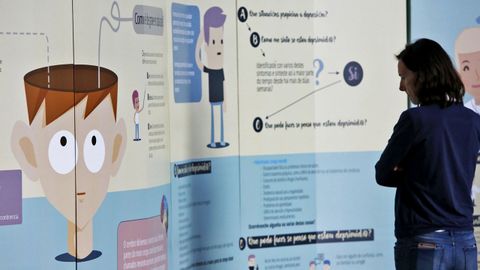
Un niño de 13 años fue víctima de una agresión sexual grupal durante un viaje escolar en la primavera del 2023. Lo sucedido, en el contexto de una actividad organizada por su centro educativo, derivó en un colapso psíquico: el menor fue hospitalizado durante más de un mes y continúa en tratamiento psiquiátrico. La agresión fue el punto de ruptura de una trayectoria de exclusión, acoso y sufrimiento que había comenzado antes y se prolongó después.
Las medidas institucionales se activaron pasados tres meses, al conocerse el caso a través de un informe clínico. Se aplicaron protocolos, se notificó a la Fiscalía y se modificaron normas internas. Pero, más allá de las actuaciones formales, la pregunta que nos interpela colectivamente es: ¿qué falla en el entorno para que el sufrimiento infantil sostenido durante meses no sea visto ni nombrado?
No se trata de responsabilizar a una escuela concreta, sino de evidenciar una carencia estructural: el sistema educativo y, más ampliamente, el entramado adulto que rodea a la adolescencia no siempre sabe escuchar el dolor cuando no se expresa con palabras. Se gestionan conductas, se corrigen desviaciones, pero muchas veces no se escucha el síntoma, no se pregunta qué hay detrás del insulto, del aislamiento, del silencio, del llanto que nadie ve.
La violencia ejercida por adolescentes sobre sus iguales no es un monstruo que aparece de pronto. Es, muchas veces, el resultado de un vacío afectivo, de modelos de relación rotos, de identificaciones con lo cruel o lo impune. Cuando un adolescente agrede hay una responsabilidad individual, pero también un fallo ambiental, un fracaso en la tarea colectiva de sostener subjetividades en construcción.
Por eso, también los agresores deben ser acompañados clínicamente. No desde la compasión ni desde la impunidad, sino desde el compromiso de no abandonarlos a lo actuado. Sin tratamiento ni elaboración, solo hay repetición. Y con ella, más víctimas, más silencio, más fracaso compartido.
El sistema educativo está lleno de protocolos, pero la prevención real no empieza con una norma, sino con una pregunta: ¿quién escucha a estos adolescentes? Prevenir significa formar a docentes en lectura emocional, generar espacios donde lo difícil pueda decirse, trabajar en red con los servicios de salud mental y con las familias. Prevenir es construir una cultura de acompañamiento que no se active solo cuando la violencia explota.
No estamos ante un caso aislado. Estamos ante una escena que se repite, con variaciones, en muchos otros contextos. Y la responsabilidad, más allá de la judicial y moral correspondiente a los adolescentes implicados, es también de las instituciones adultas que, por omisión o por incapacidad, dejaron que el dolor creciera sin palabra y sin límites. Educar no es proteger del conflicto: es atreverse a habitarlo con otros. Es alojar el malestar, intervenir en lo que duele, poner palabras donde el síntoma intenta hablar. Y si no somos capaces de hacer eso como adultos, entonces no es solo el sistema el que falla: es el vínculo, es la comunidad, es la humanidad misma la que se retira.