Ciertos tumores se adaptan a la falta de oxígeno igual que los serpas a las condiciones del Himalaya
SOCIEDAD
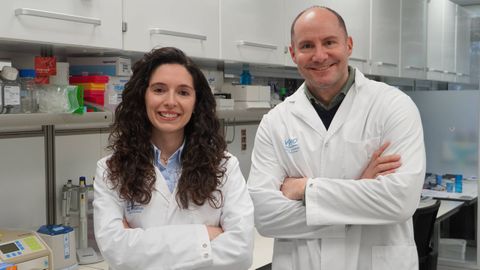
Un nuevo estudio español advierte de como ciertos tumores desarrollan un gen que les permite sobrevivir en pacientes con hipoxia crónica
09 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.«Vemos que los tumores muchas veces las mimetizan las adaptaciones genéticas de las poblaciones para adaptarse al ambiente». Así explica Rodrigo Toledo, jefe del Grupo de Biomarcadores y Dinámica Clonal del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), los resultados del nuevo estudio que lidera. La investigación ha hallado una coincidencia en la adaptación genética de los serpas para sobrevivir en el Himalaya y los tumores de pacientes con cardiopatía cianótica congénita, que presentan hipoxia crónica, o falta de oxígeno en la sangre, desde su nacimiento. «Son bebés que nacen con color azul por la falta de oxígeno», describe Carlota Arenillas, autora principal del artículo.
El informe ha revelado que el 90 % de los tumores que presentan las personas que padecen esta patología presentan alteraciones en el gen EPAS1. Su modificación es similar, relacionan los autores, a las que presentan los serpas para adaptarse naturalmente a las condiciones de falta de oxígeno del Himalaya. «Es un gen que codifica una proteína que regula la adaptación a hipoxia de las células, es decir, la falta de oxígeno», describe el doctor Toledo.

«Lo más innovador de nuestro estudio es revelar que, cuando las poblaciones naturales y los tumores se enfrentan a presiones ambientales similares, como la falta de oxígeno, dependen del mismo gen para sobrevivir», ha expresado Carlota Arenillas. «Tenemos 20.000 genes en el genoma y es siempre el mismo gen el que muta para adaptarse a las condiciones de falta de oxígeno», ha añadido Rodrigo Toledo.
La investigadora principal del artículo ha concluido que «este nivel de convergencia demuestra que la naturaleza repite soluciones exitosas, ya sea en las montañas del Himalaya o en los ambientes hipóxicos de los tumores».
El estudio se ha centrado en el análisis de pacientes que padecen de esta patología, derivada de una cardiopatía genética, y que presentan también algún tipo de cáncer endocrino dentro del grupo de los PPGL —los del tipo feocromocitoma y paraganglioma— desarrollado a partir de la hipoxia crónica. Carlota Arenillas asegura que «la correlación entre todas estas patologías es infrecuente» y, por ello, «intentando conseguir el máximo de pacientes posibles, hemos logrado una muestra de menos de 30 pacientes».
El futuro de la investigación
Los autores son conscientes de que la muestra no es suficiente para estudiar el profundidad este hallazgo, por lo que Toledo exclama que se necesitan realizar nuevos análisis para «intentar descubrir las causas moleculares y genéticas de este cambio y diseñar fármacos que puedan inhibir esta señal».
«Es una nueva manera de obtener datos, entender cómo el tumor puede estarse adaptando para crecer y, de esta forma, tener información de vulnerabilidades que pueden ser en el futuro nuevas vías terapéuticas contra el cáncer», ha añadido el jefe del Grupo de Biomarcadores y Dinámica Clonal del VHIO sobre el reciente descubrimiento de su equipo.
Mayor riesgo de desarrollo de tumores debido a la cardiopatía cianótica congénita
Carlota Arenillas explica como algunos bebés que nacieron con una cardiopatía cianótica congénita «son operados y se normaliza un poco más, pero otros no» y que cuando son adultos «tienen un riesgo mayor de desarrollar un tipo específico de tumores en la glándula adrenal —los PPGL—».

«Nosotros creemos que cuando un bebé nace con esta patología, que le provoca falta de oxígeno, deja una huella en el gen EPAS1. Entonces, tienen el recuerdo de este gen modificado y muta más adelante, quizás en la adolescencia o cuando son adultos», reflexiona Arenillas. Es entonces cuando un feocromocito —un tipo de célula neuroendócrina— puede convertirse en un cáncer. «En este caso, quien adquiere esta mutación en el gen EPAS1 es el tumor. El paciente no tiene esta variante», añade Toledo.