Las «reformas» de la escalera analgésica de la OMS o cómo ha cambiado nuestro conocimiento sobre el dolor y su tratamiento

EL BOTIQUÍN
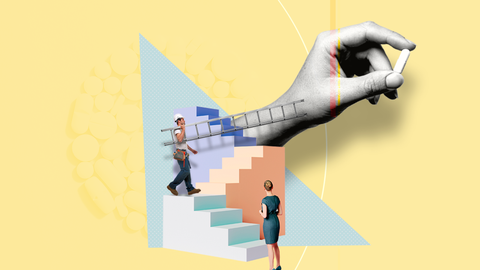
La herramienta se sigue utilizando, pero se han sumado nuevos apoyos e, incluso, nuevos escalones
29 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Corría el año 1986 cuando la Organización Mundial de la Salud publicaba el trabajo Cancer Pain Relief. Un protocolo para el manejo del dolor oncológico que se basaba en tres escalones de analgésicos, empezando por los más leves y avanzando hacia los más fuertes, según la intensidad de la molestia. «Se intentó organizar todos los fármacos analgésicos que existían hasta ese momento para utilizarlos de una forma ordenada, sobre todo en pacientes con dolor oncológico», indica Hermann Ribera, anestesiólogo y secretario de la Sociedad Española del Dolor (SED). Un síntoma común que puede variar en intensidad y duración, pero que afecta significativamente a la calidad de vida de los pacientes. Pero a lo largo de estos años, la escalera ha sufrido reformas: se ha añadido un escalón nuevo y se aplica en el manejo de diferentes dolores más allá del oncológico. Al igual que algunos fármacos que se proponían en esa versión inicial han sido relegados a un segundo plano o incluso han desaparecido.
La base: el dolor
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. «Puede ser que el paciente no presente una lesión en los tejidos, pero que tenga percepción dolorosa», matiza Ribera.
Se puede clasificar de diferentes maneras. Teniendo en cuenta su duración puede ser agudo o crónico; si hablamos de su origen, nociceptivo (causado por daños en los tejidos o inflamación), neuropático (originado por daño en los nervios) o nociplástico (a consecuencia de cambios en la forma en la que el sistema nervioso procesa el dolor). Asimismo, se puede clasificar según el sistema afectado o el tejido involucrado.
La intensidad de este se puede medir y existen diferentes tipos de escalas. «Las hay cuantitativas, como la numérica verbal o la escala visual analógica», cuenta el doctor. La primera presenta una serie de números del 0 al 10 donde cada número corresponde con un nivel de dolor. La segunda es igual, pero representando una línea recta con extremos que representan del «no dolor» al «peor dolor imaginable», y el paciente marca un punto donde considera que se encuentra.
«También existen escalas multidimensionales que son más complejas como la de McGill, que valoran otros aspectos relacionados con las experiencias que tiene el paciente alrededor del dolor, como todo lo que puede hacer y lo que no, así como aspectos que ponen en valor la calidad de vida que tienen estos pacientes», amplía el experto de la SED.
La escalera original
La OMS señalaba en el 1986 que «en pacientes con dolor leve, los medicamentos no opioides como la aspirina, el paracetamol o cualquier antiinflamatorio no esteroideo serían adecuados». En aquellos en los que se da uno moderadamente intenso, si los no opioides no proporcionan un alivio adecuado con la administración regular, se debe administrar codeína o un opioide alternativo débil. Es decir, se subiría a otro nivel.
«Si con este escalón no se controla el dolor porque tiene una intensidad un poco más alta o moderado, ahí se añadirían al tratamiento con paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos los opioides menores (como la codeína o el tramadol). Y si no mejoraba porque era severo, ahí se intentaba utilizar los fármacos opioides mayores (como la morfina, el fentanilo o la metadona)», explica el miembro de la SED.
En cualquiera de los tres escalones se pueden asociar otros fármacos: los coadyuvantes. «Pueden ayudar a controlar la percepción dolorosa, sobre todo cuando está asociado a aspectos más emocionales como depresión, ansiedad, etcétera», sostiene el experto. Medicamentos que, aunque no tienen una acción analgésica primaria, se utilizan junto a los AINEs u opioides para potenciar su efecto o tratar síntomas asociados al dolor.

El quién es quién de la escalera analgésica y los cambios actuales
«Los escalones están asociados a un intervalo de intensidad de dolor. Por lo general, el primer escalón sería para tratar a un paciente que te indica un dolor entre uno y tres, el segundo cuatro y seis, y el último, de siete a diez; pero esto es algo relativo. Creo que los tratamientos analgésicos siempre deben ir personalizados e individualizados por el paciente», opina María Elviro, miembro del comité coordinador del grupo de trabajo del dolor de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
El primer escalón está compuesto por los analgésicos no opioides. «Por un lado, los AINEs, (antiinflamatorios no esteroideos) como el ibuprofeno, el naproxeno y el dexketoprofeno; también el paracetamol y el metamizol, que se suele conocer más por su nombre comercial: Nolotil», expresa Nina Villasuso, miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Son los únicos de toda la escalera que pueden prescribir desde la propia farmacia, sin receta, a excepción del Nolotil. «Este necesita prescripción médica siempre y es uno de los que más nos reclaman sin ella», confiesa.
La principal diferencia entre aquellos que se dispensan con receta y los que no lo hacen recae en el número de comprimidos. «Aquellos que podemos dar sin ella tienen una cantidad menor. Se trata de que la persona acude a ti —comenta la farmacéutica— antes de ir al médico, con un dolor leve a moderado, y nosotros podemos ayudarle a aliviarlo. Pero si ese dolor persiste, hay que acudir a un centro de salud».
En la escala original de 1986 se encontraba, en ese primer escalón, la aspirina. Pero a día de hoy, su uso como analgésico es mucho menor porque existen otros tratamientos en el mercado que son más potentes que el ácido acetilsalicílico que también suelen tener menos reacciones adversas. «Actualmente se utiliza en cardiología para prevenir la aparición de eventos cardiovasculares, para evitar la agregación de la plaquetas y evitar trombos. Esa es la indicación más frecuente», añade Ribera. Ha sido superada por otros antiinflamatorios. «La industria farmacéutica ha ido investigando y diseñando nuevas moléculas de antiinflamatorios desde el año en que se creó la escalera analgésica de la OMS. Quizás los que sí hay que mencionar porque han supuesto un cambio cualitativo son los Anticox2», expone el miembro de la SED. Son los inhibidores de la ciclooxigenasa-2 (COX-2). «Tienen ventajas frente a los antiinflamatorios clásicos en el sentido de que provocan menos efectos adversos, sobre todo a nivel gástrico», amplía.
El segundo escalón
En el segundo escalón se encuentran los opioides débiles. «Tienen un mecanismo de acción diferente porque actúan uniéndose a los receptores opioides en el sistema nervioso central, bloqueando la transmisión del dolor y produciendo una sensación de alivio», asegura Villasuso. Así, «son puramente analgésicos, atajan el dolor».
Entre ellos, la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol. «Posee una potencia de una sexta o una décima parte de la morfina y se utiliza cuando el dolor ya es más intenso», indica Villasuso.
A diferencia de los opioides fuertes que forman parte del tercer escalón, los débiles tienen un techo analgésico. Es decir, hay un límite en la cantidad de dolor que pueden aliviar al aumentar la dosis.
El tercer escalón
En este caso, el dolor que siente el paciente ya es fuerte o severo y se opta por opioides potentes como la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la hidromorfona o la buprenorfina. «Antes, y no hablo de hace tantos años, este tipo de opioides fuertes solo se utilizaban para el dolor oncológico. Ahora, su uso está mucho más extendido», indica la farmacéutica.
Todos los fármacos que aquí se incluyen no tienen techo analgésico, por lo que si no se consigue controlar el dolor se debe aumentar la dosis. La apropiada es aquella cantidad que controla el dolor con mínimos efectos secundarios y si se presenta tolerancia, se puede superar aumentando dosis o cambiando por otro opioide.
El nuevo escalón
Cuando el dolor no desaparece con las soluciones anteriores y se vuelve refractario, se accede a un cuarto escalón que no existía en esa versión inicial de la escalera. «Aquí se encuentran las técnicas que llamamos intervencionistas, cuando los pacientes no responden a ninguno de estos fármacos y, por lo tanto, se llevan a cabo en las unidades del dolor. Existen muchas técnicas, desde filtraciones musculoesqueléticas, técnicas epidurales, de radiofrecuencia, implantes de neuroestimuladores y bombas intratecales, etcétera», explica Ribera.

De escalera a ascensor o por qué un dolor agudo que no se trata adecuadamente puede cronificarse
En el 2002 se propuso el concepto de ascensor analgésico, que simula al paciente dentro de un ascensor cuyo suelo son los coadyuvantes analgésicos y que dispone de cuatro botones para pulsar según el grado de dolor sea: leve, moderado, severo o insoportable. El objetivo del cambio de sistema recae en la inmediatez en la respuesta y control del dolor, utilizándose un modelo de clasificación y uso de analgesia en función del grado del dolor y su etiología. No fue la única modificación hasta el día de hoy.
Elviro remarca que «es una herramienta estupenda, solo que se va actualizando». Cuenta que a lo largo de su trayectoria profesional trabajó durante mucho tiempo en paliativos, «utilizando un concepto que a mí me encantó: la barandilla». Esta apoyaría a la escalera desde el escalón uno hasta al final. «Tiene que ir acompañando al paciente en cada momento de su tratamiento y representa la ayuda psicosocial, espiritual y el apoyo familiar».
«Cuando se diseñó la escalera se pensaba que no se podía pasar de un escalón a otro sin haber agotado el anterior. Eso ha pasado a la historia», manifiesta Ribera. Es decir, si un paciente sufre dolor intenso, «este se aborda directamente en el segundo escalón, con opioides, sin tener que pasar por el primero», asegura el especialista. Este nuevo abordaje, que puede parecer más «agresivo», tiene explicaciones.
El primer aspecto a tener en cuenta son las limitaciones y efectos adversos de la toma de antiinflamatorios, protagonistas del primer escalón. «Cuando se da un dolor crónico, estos fármacos no tienen mucha cabida porque no se pueden recetar durante períodos largos de tiempo porque conllevan a posibles daños en el riñón o el hígado. Deben utilizarse, como máximo, entre diez y quince días», expone.
Además, no abordar de manera correcta ese dolor puede provocar que este se cronifique. «Y este es uno de nuestros caballos de batalla», confiesa el doctor. El agudo es aquel que tiene un principio y un final, cuya causa está bien justificada. «Pero si no se trata bien y persiste en el tiempo, durante un mes o dos, a partir del tercero empieza a ser peligroso. Porque este dolor está bombardeando las estructuras del sistema nervioso central, la médula espinal y el cerebro, de esa persona. Pero estas no son estáticas, sino dinámicas. Al ser bombardeadas, sufren cambios electroneurofisiólogos, neurobioquímicos e incluso anatómicos. Y la reacción del sistema nervioso cuando sufre esos cambios es la de amplificar la señal dolorosa, de manera que puede llegar no solo a a cronificarse el dolor inicial, sino ampliar a otras zonas corporales», añade.