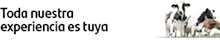La huella de siglos de historia da un valor añadido a los vinos de la zona
14 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El escenario vitícola cambió radicalmente en apenas un par de décadas en la Ribeira Sacra. Un período de transformaciones propiciadas por las exigencias que supuso la entrada en funcionamiento de la denominación de origen. La puesta al día de las bodegas, donde las viejas cubas de castaño fueron dejando su lugar al acero inoxidable, también tuvo reflejo en el paisaje de las riberas sobre las que cuelgan las viñas en terrazas, salpicadas ahora de pistas, montacargas para facilitar la vendimia y cepas guiadas por modernas espalderas. Pero la tradición se resiste a desaparecer. A poco que se busquen, surgen vestigios de un valioso patrimonio vitícola que hunde sus raíces en la noche de los tiempos.
A pesar de la reciente puesta en valor de sus vinos, la identificación de la Ribeira Sacra con su peculiar viticultura es una realidad avalada por siglos de historia. «Hablar de la Ribeira Sacra es hablar de sus vinos. El cultivo del viñedo es uno de los rasgos definitorios del aprovechamiento agrícola del Miño medio y del Sil. Esta actividad es una constante desde la época medieval, como se refleja en el alto número de menciones de viña recogidos en los documentos», señala el historiador José Antonio López Sabatel.
A los monasterios se debió, sin duda, la expansión de la viticultura en la Ribeira Sacra, aunque el descubrimiento de las variedades de mayor arraigo se remonta a los pueblos antiguos y más concretamente a la colonización romana. «Hay una serie de consideraciones que apuntan, con alta probabilidad, hacia el origen de nuestras variedades como producto de la introgresión genética [hibridación] de material alóctono introducido por los colonizadores sobre ejemplares de vitis silvestris local, seleccionados o no por los pobladores primitivos», explica el experto en viticultura José Luis Hernáez Mañas.
Última glaciación
Según esta hipótesis, desarrollada por Mañas en diversos trabajos de investigación, el origen de las variedades tradicionales gallegas estaría en el cruce de semillas de variedades traídas por los colonizadores romanos -que por su origen Mediterráneo no llegarían a madurar bien en estas latitudes- sobre ejemplares de vitis silvestris expandidos desde alguna zona de refugio a raíz del calentamiento posterior al último período glacial.
Restos de prensas como la que aparece en las fotos de este reportaje, localizada en la parroquia de Toldaos, en Pantón, y excavaciones rupestres descubiertas en las proximidades de castros, que podrían corresponder a primitivos lagares destinados a estrujar la uva, parecen corroborar que la viticultura fue una realidad en la Ribeira Sacra antes de la romanización. La expansión del viñedo, sin embargo, llegaría de la mano de las órdenes monásticas, cuya huella todavía está presente en la toponimia vitícola de la zona. Una de las tres riberas de Vilachá de Salvadur, que en su día pertenecieron al monasterio benedictino de San Vicente do Pino, lleva precisamente el nombre de Val dos Frades. Hay constancia documental de la existencia de un antiguo cenobio en esta ladera -en el lugar de Os Conventos- del que aún se conservan las bases de sus muros.
Aunque su origen sea posiblemente muy anterior, el peculiar paisaje vitícola de la Ribeira Sacra -caracterizado por la construcción de bancales que sostienen los viñedos en muros sobre los cañones fluviales- experimentó con toda certeza un fuerte impulso en el medievo. «La gran proliferación de la viña en los siglos XIV y XV es el resultado de la política de los monasterios de diversificar la superficie cultivada y extender este cultivo por los baldíos y montes», sostiene López Sabatel. El vacío poblacional ocasionado por la crisis del siglo XIV, según su teoría, propició una reducción de la demanda de productos agrícolas de consumo cotidiano «que conllevó, a su vez, una caída de precios desde la segunda mitad del siglo XIV hasta el final del siglo XV».
El vino resistiría mejor que los cereales la depresión de los precios por un doble motivo. «En primer lugar, porque esta devaluación la sufren con mayor incidencia aquellos comestibles más arraigados en el consumo popular de primera necesidad, y, en segundo término, porque el vino, más que al autoconsumo, se subordina a las necesidades de un comercio exterior que fluye a través de ciudades como la cercana Ourense, importante centro aglutinador del tráfico vinícola», explica el historiador. La impresionante bodega que se conserva en la casa de Baanante, cerca de la iglesia de San Martiño de Pantón, de más de cuarenta metros de fondo y altura suficiente para acoger cubas de enormes dimensiones, habla a las claras de de esos tiempos de esplendor.
Plagas americanas
La otra cara de la moneda llegaría en el siglo XIX, con la irrupción de plagas de la vid procedentes de América como el oídio o la filoxera, posteriormente, que diezmaron por completo el viñedo en la Ribeira Sacra. «Grandes montones de cepas para combustible en los patios de las casas de aquellos desgraciados agricultores, bodegas cerradas por la falta de cosechas, terrenos eriales abandonados por inútiles para otros cultivos que no sean el de la vid, representan el cuadro triste y lamentable en que se hallan aquellos pueblos, antes ricos y florecientes», relata el ampelógrafo Darío Fernández Crespo en un informe poco divulgado del año 1897 sobre la incidencia de la filoxera en la provincia de Lugo.
En el caso de la filoxera, la reconversión del viñedo fue posible por la importación de nuevos patrones resistentes a este insecto, sobre los que se injertaron variedades más productivas y menos sensibles a las enfermedades, aunque ajenas a la tradición vitícola del país. Por fortuna, las viejas variedades que describió el científico monfortino Antonio Casares en su Observaciones sobre el cultivo de la vid en Galicia (1843), principal fuente para conocer cómo era el viñedo prefiloxérico en el noroeste peninsular, sirven de referencia actualmente para el resurgir de los vinos de Ribeira Sacra. El patrimonio tanto físico como inmaterial al que dieron forma generaciones de viticultores lo largo de los siglos es otra parte de su terruño.